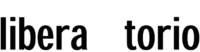Introducción:
“Emilia Pérez” ha sido una película envuelta en polémica desde su estreno. Mientras Europa y la academia cinematográfica la celebran, otorgándole trece nominaciones en los premios Oscar, en el otro extremo se alza una fuerte indignación. No solo en México, sino en toda Latinoamérica, el descontento es evidente ante la manera en que el país ha sido retratado. La crítica es legítima: el filme refuerza una visión oscura y estereotipada, alineándose con narrativas recurrentes en el cine y la televisión que reducen a la región a un territorio sin ley, donde la violencia y el narcotráfico parecen ser la única realidad posible.
La crítica no debe limitarse únicamente a la representación territorial. También es fundamental señalar la falta de sensibilidad con la que se abordan temas tan delicados como el secuestro, un flagelo que ha marcado a este continente desde sus inicios. Además, la película contribuye a la perpetuación de estereotipos de género, reforzando una visión reduccionista del papel de las mujeres en la sociedad.
México: El mundo del caos.
Para empezar a hablar de esta película, primero debemos detenernos en el primer personaje que nos presenta: la ciudad. Aunque invisible a simple vista, su papel es fundamental, pues a través de ella la película nos adelanta el tipo de narrativa que empleará. Y esta narrativa no es nueva; es la misma que se ha repetido durante años: la imagen de México como un lugar de caos, con ciudades desordenadas, sucias y descuidadas, en contraste con las urbes europeas o norteamericanas. La informalidad se convierte en un símbolo recurrente, con mercados improvisados cubiertos de plásticos como única representación del entorno urbano. Este recurso no es casual, sino que busca reforzar la idea de que México (y, de manera implícita, toda Latinoamérica) es un espacio ajeno al llamado “primer mundo”, perpetuando así una visión reduccionista y desigual de la región.
Reducir la representación de México en la película únicamente a su estética sería pasar por alto los múltiples señalamientos que hace sobre su gente. Más allá de la imagen de la ciudad, la película retrata al pueblo mexicano como una sociedad corrupta, atrapada en el narcotráfico, donde todos, de una forma u otra, están involucrados en esta problemática. Este tipo de representaciones no solo simplifican una realidad compleja, sino que también ignoran las luchas tanto del Estado mexicano como de las propias comunidades, que han resistido y enfrentado estas crisis de manera autónoma.
Este tipo de escenas no solo simplifican la realidad, sino que también deslegitiman las luchas genuinas y autónomas que buscan enfrentar el problema del narcotráfico, una crisis que afecta a nivel global. Un claro ejemplo de este daño se puede comparar con el colectivo de “Las Madres Buscadoras”, un grupo de mujeres que, sin apoyo del Estado, se han dedicado a la búsqueda de sus hijos desaparecidos. En la película, se presenta la organización “Lucecitas”, que comparte un objetivo similar, pero con una diferencia crucial: recibe financiación del narcotráfico. Esta representación plantea una pregunta inquietante: ¿cómo afectará al imaginario colectivo la idea de que los esfuerzos de búsqueda de desaparecidos puedan estar vinculados al crimen organizado?
Hablar de este tema es fundamental, especialmente para nosotros, los colombianos, que también hemos sido víctimas de estereotipos construidos desde la mirada europea y norteamericana. Señalar estas representaciones nos permite rechazar su normalización y evitar que nuestro país y continente sean reducidos a narrativas que nos minimizan y desvalorizan.
La Trans – formación a nada.
Esta película destaca por tener a una protagonista trans, un aspecto significativo para la representación en el cine. Sin embargo, esto no justifica el uso de estereotipos. La historia presenta a un personaje que, siendo miembro de una banda criminal, atraviesa su proceso de transición. No obstante, la manera en que la película desarrolla su arco narrativo plantea una serie de cuestionamientos sobre cómo se representa su identidad y su contexto.
En primer lugar, el cine ha comenzado a incluir personajes trans de manera más reciente, pero, lamentablemente, a menudo lo ha hecho de forma problemática, limitando su representación a roles de mujeres de compañía o asociándolas con el narcotráfico. “Emilia Pérez” no es ajena a estos estereotipos. El hecho de que la protagonista, quien está en proceso de transición, sea líder de un grupo criminal no desvincula su identidad trans de la violencia, sino que introduce una nueva forma de vincular lo trans con la criminalidad en la narrativa cinematográfica.
Por otro lado, me gustaría cuestionar cómo se ha representado a Emilia Pérez como una mujer trans, presentándola como un intento de encarnar una figura femenina hegemónica, impuesta por el modelo patriarcal que la sociedad ha promovido. Es una mujer blanca, rubia, de ojos azules, una imagen que dista mucho de la realidad de una mujer mexicana. Emilia Pérez, en este sentido, parece representar un intento de vender el modelo de mujer europea como el estándar ideal, ignorando la diversidad de cuerpos y reforzando discursos tóxicos sobre lo que se supone que debe ser una mujer.
*Jeisson Andrey Valencia Nope
Estudiante Comunicación social y periodismo
Universidad Distrital Francisco José de Caldas